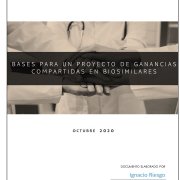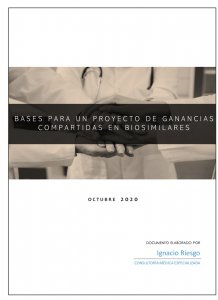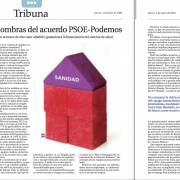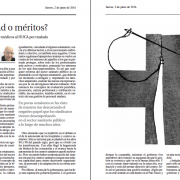Ver PDF del artículo
El acuerdo de Farmaindustria con los Ministerios de Hacienda y Sanidad: un ejemplo para el sector sanitario
Unos notables recortes del gasto sanitario público
La crisis económica ha golpeado fuertemente al sector sanitario público, cuyo gasto ha pasado de 70.579 millones de euros en 2009 a 61.710 millones en 2013, del 6,5% del PIB al 5,9% . Este significativo descenso del gasto sanitario público, más del 12% en sólo cuatro años, es algo excepcional en el contexto europeo, dónde los gastos sanitarios continuaron subiendo en este período, aunque ralentizando su crecimiento con respecto a épocas anteriores. El gasto sanitario sólo ha descendido en el 2009-2013 en términos absolutos en los países en rescate (Grecia, Portugal, Irlanda), además de en España.
El Gobierno ha sido muy efectivo en la aplicación de medidas de reducción del gasto en el sector sanitario. Este descenso se ha “logrado” fundamentalmente con dos tipos de medidas: acciones sobre el personal, básicamente reduciendo salarios y efectivos, y sobre la industria farmacéutica, disminuyendo el precio de los medicamentos. En términos absolutos es ligeramente mayor el impacto de las medidas sobre el personal, pero en términos relativos de porcentaje de reducción del gasto, la más afectada fue la industria farmacéutica.
Otra característica de esta reducción tan significativa del gasto sanitario público es que fue hecho en ausencia de medidas de reforma que dieran una cierta sostenibilidad a los cambios introducidos (mejoras en la gestión, cambios en el modelo asistencial, lucha contra los gastos evitables, énfasis en la colaboración público/privada, etc.). Tal vez la única excepción fue la introducción del copago farmacéutico a los pensionistas, lo más parecido a una reforma de calado durante este período.
Todas estas medidas hay que contemplarlas en la perspectiva del Programa de Estabilidad, que prevé que el peso del gasto público sanitario se sitúe en el 5,3% del PIB en el horizonte 2018.
Escasa repercusión de las medidas
Tal vez lo más sorprendente, tras el fuerte descenso del gasto sanitario público, es que la sanidad ha estado casi ausente de la campaña electoral reciente y eso hace pensar que no era un asunto prioritario de los partidos en liza, ni estaba entre las prioridades sociales más evidentes.
La explicación no es sencilla, pero después de los descenso del gasto de 2010-2013, el gasto se estabilizó en 2014 y ha crecido ligeramente en 2015. El deterioro de la calidad sin duda existe, pero su indicador más conocido, las listas de espera, no permite un mensaje muy preocupante de la evolución del sector. En la encuesta de noviembre del CIS la sanidad continuaba sin aparecer como un problema esencial para los ciudadanos.
La pregunta es obvia: si la reacción ha sido escasa, ¿es que estaban justificados los descensos de gasto en sanidad? ¿Acaso gastábamos demasiado y la situación “normal” es la actual?
Un cambio de liga en sanidad
Lo cierto es que España nunca ha gastado mucho en sanidad, en términos comparativos con otros países europeos. Aunque es cierto que con esta reducción del gasto, España ha cambiado de liga en sanidad. Ha pasado de 1.577 euros/ciudadano/año en 2009, un 12% menos que la media de la Eurozona-19, a 1.348 euros, un 30% por debajo. El mismo fenómeno se da en cuanto al peso del gasto sanitario público. Puede decirse que hemos pasado de estar no demasiado alejados de los países avanzados de Europa en gasto sanitario público, a encontrarnos a la altura de Lituania y Croacia.
Necesidad de plantear una recuperación del gasto sanitario público
A pesar de la escasa repercusión social de las medidas, hay varias razones que abogan por la necesidad de una recuperación del gasto sanitario público: el envejecimiento y aumento de las enfermedades crónicas; necesidades de renovación de equipamiento (totalmente obsoleto como consecuencia de la crisis); aumento de la demanda y mayores exigencias de la misma; aparición de nuevas tecnologías, no sólo farmacológicas sino también en el área de dispositivos médicos; y, por último, la comparativa internacional, fundamentalmente con la Unión Europea de los 15
Naturalmente, este crecimiento del gasto público debe compatibilizarse con medidas de reforma: sólo el aumento de recursos público, junto con el impulso de medidas que inciten al uso responsable de los recursos y que discriminen hacia los que más los necesiten, podrá asegurar un sistema sanitario de calidad y abierto a la incorporación de la innovación, a pesar de los grandes impulsores al alza del gasto.
En este contexto, la principal prioridad de la sanidad pública es la recuperación del gasto perdido en el período 2009-2013, para volver a acercarnos a los niveles de los países avanzados de Europa. Seguramente esto no podrá hacerse en un año, dados los compromisos del déficit de nuestro país, pero sí en el horizonte de una legislatura.
Lo que representan los acuerdos de Farmaindustria
Hemos visto cómo el sector sanitario ha sido castigado por la crisis y, dentro de él, el subsector farmacéutico es el que más ha sufrido en términos relativos. Es lógico que la recuperación del gasto, una prioridad del conjunto del sector sanitario, se exprese con más claridad en la industria farmacéutica.
Es en este sentido en el que hay que contemplar el acuerdo de Farmaindustria con los Ministerios de Hacienda y Sanidad, firmado el pasado 4 de noviembre de 2015. Desde una preocupación por la sostenibilidad, el acuerdo vincula el crecimiento del gasto público en medicamentos innovadores con el crecimiento de la economía: en él las compañías se comprometen por primera vez a indemnizar al Estado en caso de que este gasto crezca por encima del PIB. El acuerdo tiene una vigencia de un año, aunque prorrogable por tres años adicionales. También contempla medidas en materia de eficiencia y de colaboración en cuanto al acceso de los pacientes a las innovaciones.
Por lo tanto, este acuerdo se inscribe en la medidas necesarias para una progresiva recuperación del gasto sanitario, pero siempre desde una perspectiva de sostenibilidad, ligando esta recuperación al crecimiento económico.
Algunas reacciones negativas
El acuerdo, en vez de ser saludado e imitado por otros agentes del sector, fue durante criticado por la Organización Médica Colegial, entendiendo que se inscribe en una lógica de suma 0, con lo que cualquier subida del gasto farmacéutico iría en detrimento de otras partidas, concretamente la de los profesionales. En vez de sumarse a ese esfuerzo de recuperación del gasto sanitario que, en último término, sólo puede entenderse a la larga desde una flexibilización en los plazos o una reformulación en materia de previsiones de gasto público sanitario del Programa de Estabilidad.
Es difícilmente entendible que desde las máximas instancias corporativas médicas se mantenga una beligerancia constante contra la industria farmacéutica, hasta llegar a cuestionar el sistema de patentes. Todo ello en vez de sumarse a sus esfuerzos de recuperación del gasto sanitario público.
El acuerdo de Farmaindustria, un ejemplo para el sector
Este acuerdo debería ser un ejemplo para el conjunto de actores del sector sanitario, para que focalicen sus prioridades en lo realmente importante: una recuperación del gasto sanitario. Algo que sólo será aceptado por las autoridades económicas si al mismo tiempo se plantean unas medidas de reforma en profundidad del sistema, que aseguren su sostenibilidad a largo plazo. Si esto no ocurre y el gasto vuelve a dispararse, mucho nos tememos que las medidas que se tomen vuelvan a ser las mismas: acciones sobre los profesionales y sobre la industria farmacéutica.